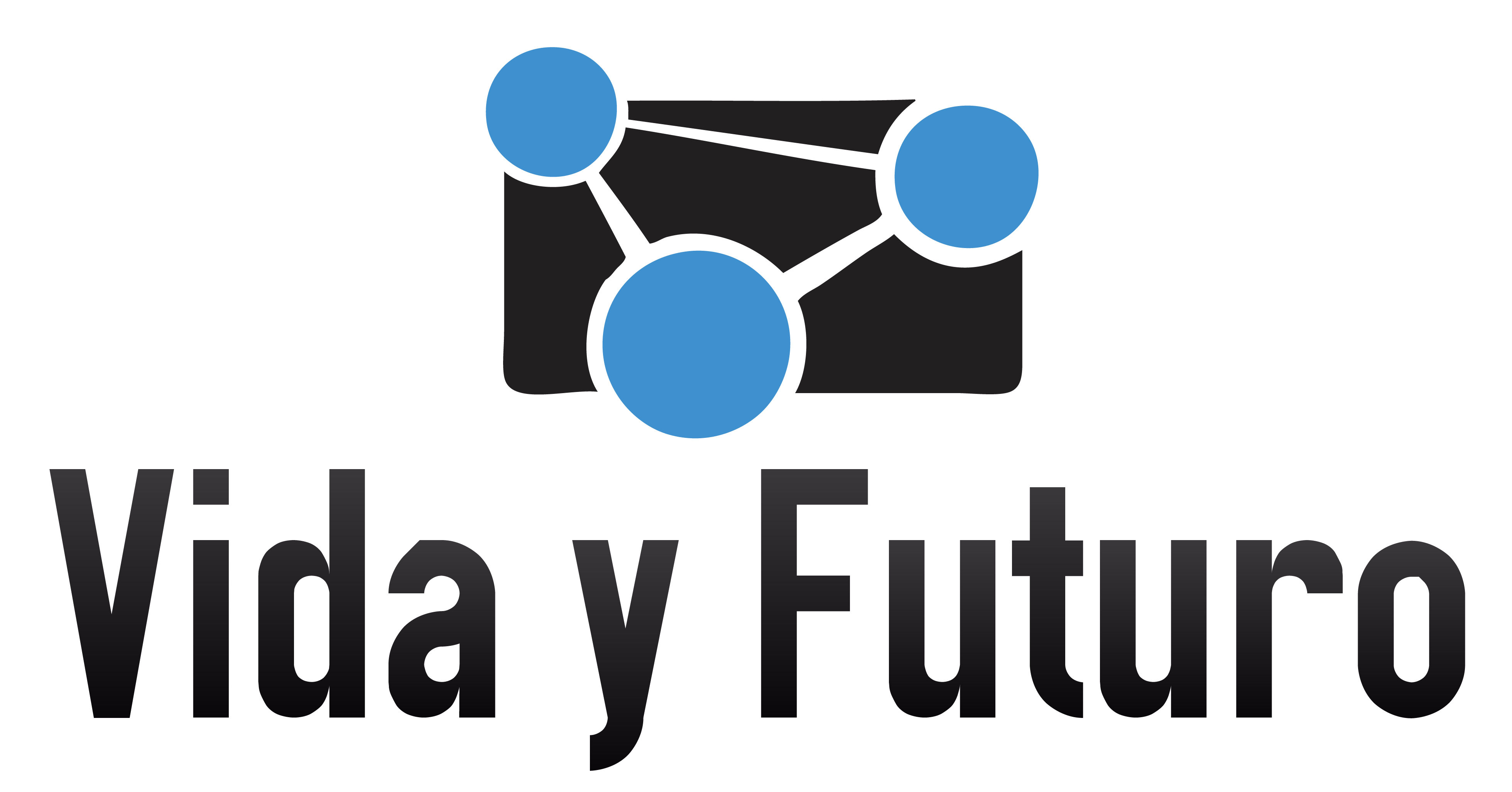Una investigación internacional con más de 82.000 participantes en 42 países sitúa a Perú entre los diez países con mayor prevalencia del Trastorno de Conducta Sexual Compulsiva, también conocido como adicción al sexo. Especialistas advierten sobre los riesgos a la salud mental y la falta de tratamiento.
Un reciente estudio internacional ha encendido las alarmas al colocar a Perú entre los diez países con mayor prevalencia del Trastorno de Conducta Sexual Compulsiva (CSBD, por sus siglas en inglés), una condición reconocida desde el 2018 por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno de salud mental. Concretamente, el país se ubica en el décimo lugar del ranking global, con un 7,87% de su población en situación de alto riesgo.
El CSBD —también conocido como hipersexualidad o adicción al sexo— se caracteriza por una incapacidad persistente para controlar los impulsos sexuales, incluso cuando estos generan consecuencias negativas en la vida diaria. A diferencia de una sexualidad sana, este trastorno se manifiesta en comportamientos reiterativos, sin satisfacción y con consecuencias emocionales, sociales y físicas.
“La vida de las personas que sufren este trastorno de conducta sexual compulsiva se ve afectada desde diferentes aristas, arriesgan oportunidades de trabajo, faltan a clases, agravan problemas de salud mental como depresión o ansiedad e incluso algunos de ellos terminan contrayendo alguna enfermedad de transmisión sexual”, explica Jano Ramos Díaz, investigador de la Universidad Privada del Norte y uno de los autores del estudio.
Un estudio a gran escala
La investigación fue publicada en la revista «Journal of Behavioral Addictions» y estuvo liderada por la doctora Beáta Bőthe, de la Universidad de Montreal, en colaboración con investigadores de múltiples países. En total, se encuestó a 82.243 personas de 42 naciones y en 26 idiomas, lo que convierte a este estudio en uno de los más grandes realizados sobre este tema.
Los países con mayores tasas de riesgo son Bolivia (14,58%), India (13,99%) y Bangladesh (13,30%). Perú aparece justo por debajo de Australia (8,50%) y por encima de Brasil (7,81%). Otros países latinoamericanos que también figuran en el top 10 son Ecuador (10,51%) y Panamá (9,64%).
Según los autores, los factores culturales, sociales y especialmente la falta de educación sexual son determinantes clave en la prevalencia del trastorno.
Estigma y resistencia al abordaje
En Perú, la recolección de datos fue liderada por Jano Ramos Díaz y Percy Mayta-Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur. Ambos enfrentaron obstáculos significativos durante el proceso.
“Hay instituciones académicas que nos han cerrado las puertas al momento de llevar a cabo esta investigación. Y eso nos dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Necesitamos hablar de estos temas de la mano de expertos. Si educamos a la población, las personas podrán entender que este tipo de comportamientos pueden ser un problema de salud mental, como cualquier otra enfermedad médica, y que se puede buscar ayuda y tratamiento”, enfatiza Ramos.
Para identificar a las personas en riesgo, los investigadores utilizaron dos escalas: la versión original CSBD-19 y la versión abreviada CSBD-7. Ambas se desarrollaron teniendo en cuenta los criterios más recientes de diagnóstico, incluyendo aspectos como pérdida de control, saliencia, recaídas, insatisfacción y consecuencias negativas.
Estas herramientas mostraron alta validez y confiabilidad en distintas culturas y poblaciones, aunque los expertos aclaran que su uso debe considerarse como un paso inicial, y no un reemplazo de una evaluación clínica completa.
¿Quiénes son los más afectados?
A nivel global, el 4,8% de los participantes se encuentra en alto riesgo de padecer el trastorno. No obstante, solo el 14% de quienes presentan síntomas ha buscado algún tipo de tratamiento.
“Se analizó también si las personas que se encontraban en el grupo de alto riesgo habían buscado tratamiento y se encontró que un grupo reducido no lo hace por un tema económico, otros no lo hacen por sentir vergüenza. También hay otro grupo, por ejemplo, de personas que no lo consideran un problema, lo que refleja una falta de conciencia y conocimiento para buscar ayuda sobre este tema”, señala Ramos.
La vergüenza, la falta de información y el costo del tratamiento son barreras que impiden a muchos recibir la atención que necesitan. A ello se suma un problema de fondo: muchas personas ni siquiera identifican su comportamiento como un trastorno.
En términos de género, los hombres mostraron mayores puntuaciones en la escala CSBD-19, seguidos por personas de género diverso y luego por mujeres. En Perú, se evidenció una tendencia similar, lo que refleja patrones internacionales. Además, el estudio no encontró diferencias significativas por orientación sexual, lo que sugiere que el trastorno afecta de manera homogénea a personas heterosexuales y no heterosexuales.“La falta de control de los impulsos sexuales los pone en situaciones de alto riesgo que tiene consecuencias directas en su salud”, advierte Ramos.
¿Y ahora qué?
Los resultados del estudio invitan a una reflexión profunda: urge romper el estigma en torno a los trastornos sexuales y promover una educación sexual integral, basada en evidencia científica y libre de prejuicios. Asimismo, se hace evidente la necesidad de que el sistema de salud mental en países como Perú se fortalezca para ofrecer diagnóstico y tratamiento accesible.
La adicción al sexo sigue siendo un tema tabú en muchas culturas, pero investigaciones como esta son un paso importante hacia la visibilización y la atención adecuada de un problema de salud pública que afecta a millones de personas en el mundo.
*En la creación de este texto se usaron herramientas de inteligencia artificial.